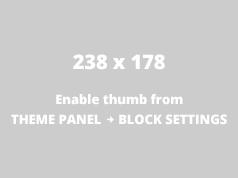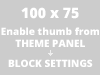A pocos días de los comicios legislativos que definirán la conformación del nuevo Congreso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó del ciclo La Entrevista Informal de Infobae, en colaboración con UNICEF.
Durante el programa, del que formaron parte diez jóvenes seleccionados por la organización internacional, la candidata al Senado por la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza cuestionó las universidades del conurbano “creadas al calor del pedido de un intendente”, y respaldó la reforma laboral.
“Para que haya trabajo y las empresas puedan contratar, se necesita cambiar el modelo laboral de los años ’40. En la Argentina no es fácil porque los sindicatos se aferran a eso. Cada vez hay menos trabajadores que trabajan formalmente y más informalmente, pero se aferran a eso. Nunca se ha permitido cambiar las leyes”, afirmó.
También apoyó la Boleta Única Papel que se utilizará este domingo y explicó el mapa del delito en el país: “El 10% del territorio argentino tiene el 90% de los homicidios. Casi el 60% de esto pasa en determinados partidos de la provincia de Buenos Aires”.
Participaron de esta entrega Jazmín Llorente, Aytana Ramírez, Jazmín Abdala, Emilio Ticlia Reyes, Elías Ivanoff, Daniela Del Castillo Seoane, Pilar Santos, Mora Caamaño, Rocco Reinholcz y Juan Ignacio Fernández.

— Rocco: Mi pregunta es: ¿cómo debería administrarse el sistema universitario público? Debido a que en los últimos años se crearon diversas universidades para ampliar el acceso, pero hoy se debate si es un modelo sostenible.
— En primer lugar, la Argentina tiene una tradición de universidad pública, pero en los últimos veinte, veinticinco años hubo un fenómeno que desvirtuó la idea de la universidad pública. No porque la desvirtúe en sí, sino porque muchas universidades se crearon al calor del pedido de un intendente y no por la necesidad de que hubiese una matrícula adecuada en determinadas zonas para la cantidad de alumnos que podía haber. Si ves el Gran Buenos Aires, cada universidad está pedida por un intendente. En vez de pensar en la oferta y en la demanda que vos tenés en las carreras que necesitás, en los estudiantes que tenés, hay todo un conglomerado de universidades que están más relacionadas a la necesidad del intendente de tener la universidad en su distrito, que a la oferta universitaria, por ejemplo, que tenés que tener en todo el país.
¿Cuál es el core que vos podés tener en una universidad en Mendoza? Digamos, carreras especializadas en las materias productivas. Desde mi punto de vista, ha sido un típico modelo que tiene más que ver con la corporación política que con la necesidad que el país tiene de desarrollar sus universidades.
—Aytana: A partir de la expedición que hizo el CONICET en aguas profundas que tuvo tanta repercusión, ¿qué medidas propone para los proyectos de investigación científicas en el futuro?
— Me parece que ese es un buen ejemplo de pensar un CONICET ligado a investigaciones científicas que a la comunidad y al país, por supuesto, le vienen bien. Esa fue una investigación donde estuvo el CONICET, estuvo también la Prefectura Naval Argentina. Es decir que tiene una cantidad de organismos que necesitan estudiar el mar porque es una riqueza, es un conocimiento. Ustedes saben que, de las doscientas millas de la Argentina, que es el agua territorial argentina, doscientas millas más, la plataforma submarina también es argentina. No las aguas, sino la plataforma submarina. Entonces, esa es una tarea de descubrimiento, una tarea científica importante. A mí me parece que lo importante en el CONICET es la posibilidad de lograr que las investigaciones sean investigaciones que tengan una continuidad, una razón. Siempre la ciencia tiene un delay con lo que produce, no es que uno en la primera producción va a conseguir el resultado y eso es importante que se financie.
La Argentina ha tenido un retroceso del 26% de patentes en los últimos diez años. Eso significa que investigamos poco, que las universidades no investigan, que el CONICET investiga poco, que retrocedemos, porque ¿en qué se miden las investigaciones? En patentes. Menos patentes, menos posibilidad de que la Argentina tenga mejores recursos. Y ese es el balance que tenemos que hacer en el CONICET.

—Jazmín: ¿Qué pensás de la Educación Sexual Integral y qué medidas se implementarían desde su espacio para su desarrollo?
— Siempre es un tema la Educación Sexual Integral, porque hay una contradicción en qué aprende un niño en la escuela, qué aprende un niño en su familia y qué quieren los padres que sus hijos aprendan en la escuela. Qué cosas son importantes y qué no. Yo creo que lo más importante a enseñar, desde mi punto de vista, es el cuidado. El cuidado que tienen que tener los chicos con su cuerpo, el cuidado que tienen que tener cuando de golpe… Quizás hace treinta años, cuarenta años, los chicos andaban desnudos por sus casas y era normal y los papás también y había una cultura… Hoy en día, hay una cultura más de cuidado por la cantidad de delitos sexuales que existen, la cantidad de problemas que puede generarle a un niño y un adolescente este tipo de relaciones. Entonces, a mí me parece que quizás esa es la tarea más importante: aprender a cuidar la intimidad de cada uno. Y después también está cuánto enseña la escuela y cuánto los padres están decididos a que la escuela le enseñe, También para eso hay diversidad de escuelas. En la escuela pública, me parece que la educación tiene que ser una educación muy cuidada, muy respetuosa y no ideológica. Eso me parece que debe ser la educación sexual.
— Juan: Le quería consultar sobre la Boleta Única Papel. ¿Usted qué beneficios considera que trae a los electores?
— En primer lugar, los sistemas electorales siempre se definen como en dos parámetros. Los sistemas de confianza y los sistemas de desconfianza. La Argentina tenía un sistema de confianza. En las primeras elecciones del 83, la gente iba a votar, había un fiscal de un partido. En general, había en ese momento dos partidos, peronismo y radicalismo. Había como una confianza en que las personas iban a encontrar la boleta, nadie se las iba a robar, iba a estar el fiscal de cada uno de los partidos, el presidente de mesa era una autoridad neutral.
Todo eso se fue deformando y se pasó de un sistema de confianza a un sistema de desconfianza, a un sistema en el que robaban las boletas, un partido le robaba la boleta a otra o en las PASO alguien le robaba las boletas a otra fuerza. Entonces, eso lo que generó fue una discusión respecto al modelo de votación. La boleta única viene a resolver un problema ético de la democracia, que es que la elección tiene que ser una elección que se sustente en bases éticas, en que nadie se puede robar la boleta, en que cada uno tiene que poder votar lo que quiere votar y realmente es un sistema mejor.
A mí, si me preguntás, el sistema que usó la Ciudad de Buenos Aires o que usó Salta, que es la boleta única electrónica, me gusta más todavía. Porque la boleta única es una boleta en la que, si se presentan muchas listas, para mirar la cara de cada uno o la lista de cada uno, tenés que llevar una lupa. En cambio, la boleta única electrónica es tocar y aparecen los candidatos. Además, al salir el papel, también tenés el resguardo de que es una boleta única electrónica con papel.
Hay que cuidar siempre las trampas, porque el problema es hecha la ley, hecha la trampa. Por ejemplo, yo me pregunto, en esta próxima elección: andá sin teléfono. Porque si vos le sacás una foto a tu voto, después viene alguien y te dice: «A ver, ¿cómo votaste?» Entonces, me parece que son todos los temas para evitar la deformación democrática que ha tenido la Argentina desde 1900… Antes, hubo fraudes. No voy a hablar de la historia porque el fraude llamado fraude patriótico fue en 1931, así que viene de lejos esto. Pero para generar un sistema más transparente, la boleta electrónica es un paso enorme. Ahora, después está la conducta de los partidos, la conducta de los que dirigen territorios y eso también es importante. Ahí yo tendría penas más altas para aquellas personas que utilizan mecanismos para intentar inducir o cambiar el voto o controlarte el voto porque te sacan libertad.

—Pilar: Te quería preguntar sobre seguridad. ¿Cuáles son las medidas que proponés para mejorarla y para garantizar que esta se cumpla?
— Nosotros en la Argentina tenemos un sistema de doble piso. Por un lado, tenemos la seguridad compleja, el Ministerio de Seguridad Nacional, que a mí me toca dirigir, que la tarea principal es la lucha contra las organizaciones criminales, contra las mafias, las organizaciones criminales, sean de trata de personas, sean de secuestros extorsivos, el terrorismo, tráfico de niños, cualquiera de los delitos brutales que uno puede encontrar. Luego, la Argentina tiene un sistema que tiene 23 policías más la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que atienden la seguridad pública, la seguridad ciudadana. De alguna manera, todo esto hay que lograr generar un sistema que sea articulado.
En el tema de homicidios, la Argentina ha bajado los homicidios de una manera importante. Hemos articulado estrategias en contra de aquellas zonas que, de alguna manera, estaban tomadas por el narcotráfico, como es el caso de Rosario, que bajaron los homicidios un 65%, es decir, una política de shock muy fuerte. Lo que tiene la Argentina, y que es lo que hay que trabajar bien, es una concentración de la violencia en un territorio pequeño.
El 10% del territorio argentino tiene el 90% de los homicidios. Ahí tenés que articular una estrategia muy fuerte. Y esto, casi el 60% de esto pasa en determinados partidos de la provincia de Buenos Aires. Así que es una articulación de Nación con las provincias. Nación se ocupa de los delitos complejos, las provincias del delito ordinario, el que más sufre la gente: te roban el celular, te roban la cartera, te roban la mochila, te entran a tu casa, eso es la seguridad de todos los días. Esta articulación hay que hacerla, desde mi punto de vista, con los cambios que se han realizado.
Presentamos ya un nuevo Código Penal, que espero que se discuta el año que viene. Presentamos la Ley Antimafias, que ya está votada, que es una ley que concentra que cada organización, todos los miembros de esa organización, si cometen un delito brutal, todos tienen la máxima condena. Esto lo hicieron en Italia contra las mafias y dio un resultado enorme. Así que, articulación, cooperación, información, inteligencia, son los temas fundamentales para combatir el delito, y articulación entre las provincias y la Nación.

— Mora: Un tema de actualidad es el de la baja de la edad de imputabilidad. Quería saber si podés ahondar en tu opinión sobre el tema y si desde tu partido consideran que es una solución frente a la criminalidad.
— Nosotros estamos de acuerdo con la baja de imputabilidad. La hemos puesto a los 13 años por un tema fundamental, porque un chico o una chica a los trece años tiene capacidad de comprender sus hechos. Sin duda que los tiene no exactamente igual que un adulto, por eso los llamamos adolescentes, porque adolecen todavía de determinadas capacidades o determinadas comprensiones que un adulto ya las entiende. Claro, es una línea imaginaria pasar de ser joven a adulto, pero es así. El derecho penal tiene que ser taxativo. Vos imaginate un chico de 13 años o de 14 años que mata a alguien. Al otro día va a su casa como si nada, es decir, no tiene ninguna consecuencia. Los actos tienen que tener consecuencias, siempre tienen que tener consecuencias, a menos que seas tan niño que no tengas ninguna capacidad de comprensión de lo que has hecho.
La baja de edad de imputabilidad y la ley penal juvenil es una ley que no tiene las mismas penas que tienen los adultos y no tienen los mismos mecanismos que tienen los adultos. Tiene una cantidad de sistemas de tratamiento para lograr que ese chico, si empezó por un robo, no escale en la carrera criminal y termine muerto, matando gente, robando o pasando su vida en la cárcel. Es una combinación, por un lado, de una pena que es necesaria, que en muy pocos casos es una pena de cárcel. En general, es una pena para que realmente pueda volver a reinsertarse en la sociedad. Y es una pena menor, porque además es lo que dicen los tratados internacionales a los que la Argentina adhirió. En segundo lugar, es una pena que busca tener también un tratamiento para evitar que ese joven pase toda su vida en la cárcel, de delito en delito, destruyéndose él, su familia y sobre todo, a las víctimas.

— Daniela: Teniendo en cuenta los cambios en el mercado laboral global, ¿qué medidas crees que es posible aplicar para que los jóvenes podamos acceder a empleos de calidad en el futuro?
— En primer lugar, me parece que es necesario cambiar las formas de contrato. Los contratos que tiene la Argentina son contratos totalmente antiguos. Generan una poca flexibilidad en la posibilidad de la contratación. Por ahí, los jóvenes quieren trabajar unos días en su casa, unos días haciendo home office, otros días trabajando en un lugar fijo. El modelo del trabajo fijo, fordista, donde vos ibas a las 7 de la mañana a la fábrica y te quedabas hasta las tres de la tarde en la fábrica, ese modelo se terminó. Hoy, los tipos de trabajo que existen son diferentes. Nosotros contratamos con una legislación que lo que hace es expulsar la posibilidad de tipos de contrataciones.
Por ejemplo, ves jóvenes que se van a Estados Unidos a trabajar durante tres meses a cuidar caballos al norte de la Florida. Tienen un contrato de tres meses, tienen seguridad social, tienen atención médica, tienen todo, y después vuelven y se vendrán con sus dólares para la Argentina. Es decir, este tipo de mecanismos de contrataciones más flexibles que te permitan decir: “Bueno, voy a hacer un viaje de estudios o me quiero ir un mes a perfeccionar el inglés a Inglaterra, pero a la vez quiero tener un trabajo y lo puedo seguir durante ese mes en el lugar donde estoy”. Nuestro modelo de contratación es un modelo muy antiguo. Para que haya trabajo y las empresas puedan contratar o se puedan hacer otros tipos de emprendimientos, se necesita cambiar el modelo laboral de los años ’40. En la Argentina no es fácil porque los sindicatos se aferran a eso. Cada vez hay menos trabajadores que trabajan formalmente y más informalmente, pero se aferran a eso. Nunca se ha permitido cambiar las leyes. Nosotros queremos cambiar las leyes para tener sistemas más flexibles, que no desprotejan, en definitiva.
—Elías: Pensando en la importancia del sector agropecuario en nuestro país, ¿cómo lograr este balance entre la productividad y el cuidado del medio ambiente?
— En la Argentina falta analizar algunos temas. En primer lugar, necesitamos muchas obras de infraestructura que nos ayuden a aprovechar nuestro campo, que es el principal aportante de divisas de nuestro país, es muy importante. Muchos pueblos viven del campo en nuestro país, muchas familias,y además son parte de la cadena productiva alimentaria de la Argentina y del mundo. Me parece que hacen falta muchísimas obras de infraestructura que están muy postergadas para el buen manejo del agua, para el buen manejo de los momentos de sequía. La naturaleza y el cambio climático ha acelerado esos procesos. Entonces, de golpe tenés inundación, de golpe tenés sequía, de golpe tenés inundación, de golpe sequía. Entonces, tenés que poder manejarlo. Hay países que lo han solucionado con sistemas de riego, con sistemas de acequias y distintos tipos de posibilidades para los momentos en los que hay mucha agua. Entonces, nosotros cuando hay sequía, tenemos sequía y cuando hay agua, tenemos agua, tenemos muy pocas obras de infraestructura. Creo que la última fue El Salado, que si hoy lo ves, está reinundado. Entonces, ese es un tema.
El segundo tema es que hay producciones masivas que van a utilizar determinados elementos transgénicos, como puede ser las determinadas plantaciones, pero también avanza muchísimo la comida orgánica, la comida más sana, donde no tienen ningún tipo de químicos. Y eso creo que la Argentina también tiene una gran posibilidad. También la Argentina tiene grandes posibilidades de trabajar sobre la huella de carbono, porque nosotros somos receptores de la huella de carbono y no somos productores. Entonces, tenemos posibilidad de vender eso como un activo de nuestro país. Siempre es un balance, porque creo que en la Argentina también hace falta conciencia de los particulares, no esperar que todo te lo haga el Estado.

—Emilio: Sabiendo que vivimos en una era tecnológica, me gustaría saber qué pensás de la IA y para qué la usarías. Y de la mano, también si creés que las redes sociales son efectivas en campañas electorales y de qué manera se pueden regularizar los contenidos alterados.
— En primer lugar, la inteligencia artificial ya es una parte de nuestras vidas. Vos agarrás y le decís: “Ordéneme este PowerPoint” y te lo ordena todo. Antes te pasabas horas haciendo el dibujito, trabajando. La materia prima es como la que tiene Internet. Es decir, la materia prima ya está. Lo que te hace es darte velocidad y ordenarlo de la manera en que vos lo necesites para tu trabajo. Pero siempre tiene que haber una carga en esa inteligencia artificial que el ser humano tiene que ponerla. Aunque hay algunas cosas que te impresionan. De golpe ponés el teléfono así y le decís: «Decime qué planta es esta», y te dice qué planta es. Entonces, esta es una discusión filosófica de la historia. Es como los que querían parar la revolución industrial, que quemaban las empresas. La revolución industrial venía y venía.
Esto ya está y lo tiene cada uno en su teléfono. Algunos tendrán mejor calidad, otros menos calidad, pero todo el mundo puede acceder. Esas cosas las podés usar siempre, para el bien o para el mal, para mejorar o no. A las redes sociales, yo les daría la mayor libertad posible. Yo creo que la regulación de una red social implica que nazca otra red social y que nazca otra red social. Por supuesto que hay ciertas cosas que vos podés analizar, pero si empezás mucho con la prohibición, vas a terminar prohibiendo todo.
— Jazmín: Vos tenés una larga trayectoria dentro de la política. Me gustaría saber si te arrepentís de alguna postura o alguna idea.
— Yo nací en la política en un momento donde había una glorificación de la violencia como una manera de tomar el poder y de pensar que, de esa manera, venía un hombre nuevo y ese hombre nuevo iba a ser totalmente distinto e iba a gobernar con bondad… Sin entender, quizás, la realidad humana, la realidad de las sociedades, de las culturas. Después, por supuesto, fui viviendo y aprendiendo, también estudiando. Yo soy doctora en Ciencias Políticas. Entonces, también en el estudio de lo que son las conductas, las repeticiones, las sistematicidades. Si algo creo que no recomendaría nunca es que la violencia sea una forma de acción política, porque las sociedades terminan matándose, destruyéndose. Unos creen que matan para hacer el bien y terminan utilizando el peor recurso, que es la violencia. Y eso, cuando yo arranqué, era algo que pasaba en todos lados. Es decir, Uruguay tenía dictadura, Chile tenía dictadura, Brasil tenía dictadura, Argentina tenía dictadura, Paraguay tenía dictadura, Perú tenía dictadura. Era al revés. El único país libre era Venezuela. Creo que esas experiencias fueron negativas y, sí. Si uno puede transmitir algo en la vida es que la política, la democracia y la ley tienen que poder regir nuestras conductas, y no nosotros ser hobbesianos, pensar que somos capaces de vivir sin ley. Si vivimos sin ley, nos matamos entre todos. Eso fue la experiencia de la que yo aprendí y que no transmitiría nunca que se vuelva a repetir, ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo.
——————————————————
Producción Periodística: Facundo Chaves y Lara Lukaszewicz
Postproducción: Nicolás Spalek y Cecilia Arizaga
Dirección de cámaras: Samuel Cejas y Diego Barbatto
——————————————————–